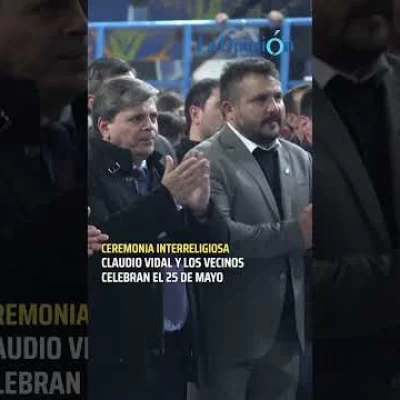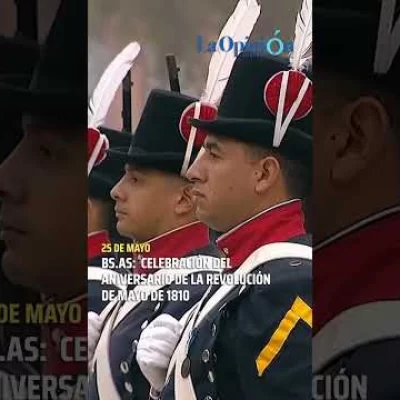Por Juan I. Martínez Dodda
Si tiene a mano, tome lápiz y papel, porque la enumeración es larga. Cambio climático, un negocio (el ovino) que va y viene en un contexto doméstico inestable (inflación, una paleta de divisas diferentes), cenizas (Chaitén en 2008, Puyehue en 2011) que dejaron su huella, expansión “a libre demanda” del guanaco y una actividad que se fue quedando sin recursos y, en algunos casos, no dejó otra opción que presionar más sobre los recursos que quedaron disponibles.

La alimentación es un talón de Aquiles en el negocio ovino patagónico porque está en un delicado equilibrio. Si bien ya son varios los productores que están cambiando la estrategia, yendo hacia pastoreos rotativos para cuidar el pasto que queda, cuando el clima presiona sobre esos recursos naturales no alcanza.
En este contexto delicado, es clave conocer los recursos disponibles para nutrir adecuadamente las majadas. Gonzalo Irisarri, ingeniero agrónomo docente de la cátedra Forrajicultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) e investigador del CONICET, y un equipo de investigadores decidieron poner el ojo en los mallines, un recurso fundamental en campos patagónicos.
Estiman que los mallines cubren cerca de 1 millón de hectáreas, equivalente al 1% de la superficie de la región. “Los mallines son tan importantes que sirven para determinar el valor de un campo y para establecer su carga animal, es que, al estar ubicados sobre ríos y arroyos, los mallines tienen agua en abundancia y producen pastos de alta calidad, por eso son un recurso esencial para la ganadería ovina”, contó a Santa Cruz Produce Irisarri, nacido en Neuquén, quien actualmente se encuentra en Inglaterra trabajando en la institución agropecuaria de investigación más vieja del mundo, famosa porque tiene parcelas experimentales que se siguen desde 1856.
El impacto de la temperatura, de San Julián al sur, no es igual que hacia el norte
Irisarri, que es neuquino, siempre tuvo entre ceja y ceja el estudio de los procesos de desertificación en Patagonia y el desarrollo de la ganadería pastoril. Y así fue haciendo camino hasta que se preguntó. ¿Qué respuestas de valor económico para los productores patagónicos podían encontrar a través de las imágenes satelitales?
“Durante mi tesis de maestría recorrí decenas de mallines para calibrar la información que obteníamos de las imágenes satelitales con datos tomados a campo”, recordó Irisarri. En base a trabajos previos e imágenes satelitales de 2001 a 2019, se lograron ubicar 543 mallines, distribuidos desde Tierra del Fuego hasta el noroeste de Neuquén, siguiendo una línea paralela a la cordillera.
Eso derivó en el primer desarrollo que logró, que fue traducir esas imágenes satelitales en producción de materia seca. Ese dato hoy está disponible a través de varias formas. Hicieron convenios con INTA, AACREA, entre otros. “Lo último que estamos trabajando con una tesista es para hacer una aplicación para que cualquier productor de Argentina pueda obtener el dato de producción de materia seca desde mediados de los 90 hasta la actualidad”, contó Irisarri.
Hallazgo de relevancia
A su vez, con Matías Curcio, becario e investigador del INTA en Esquel, analizaron todos los mallines posibles de la Patagonia para estimar la producción de materia seca. Curcio, además, estudió la flora dentro de los mallines. “Encontró que los del norte de la Patagonia están más invadidos por especies exóticas que los del sur y que la riqueza de especies es mayor del sur al norte, así como que donde llueve más, la producción de materia seca es más alta”, enumeró Irisarri.
“Pudimos estimar, por primera vez, las tendencias en la producción de materia seca; en ese sentido vemos que en la mayoría de los mallines la producción de materia seca bajó en los últimos 20 años, la gran pregunta es ¿por qué?”.
El equipo estudió qué sucede con la tasa de crecimiento, es decir, la velocidad a la que se produce la materia seca en esos mallines. “En el invierno vos tenés el punto cero, casi no crece y va creciendo camino a la primavera y el verano, eso tiene que ver con que afloja el frío y la vegetación empieza a responder a los estímulos, en un ambiente en el que no les falta agua”, relató el investigador.
Ese sube y baja lo analizaron durante los últimos 20 años. Sin embargo, no siempre ha sido igual. “Encontramos que lo que está pasando en los mallines de buena parte de la Patagonia es que, creemos producto del calentamiento global, hay un aumento de la temperatura y esto afecta cuándo crece y cuándo frena el crecimiento en los mallines”, explicó Irisarri.
“Para Santa Cruz en particular vimos que de San Julián al sur, la vegetación responde más a los cambios de la temperatura, con inviernos más benignos se llega a mejores valores productivos, esto sucede también al oeste de la provincia en la parte más este de la cordillera”, explicó Irisarri. Se observó que cada grado de aumento en la temperatura significó una producción mayor de forraje. Aunque agregó: “Ahora, bien, cuando te vas metiendo hacia el centro de la Patagonia, al norte de San Julián, las restricciones de la temperatura hacen que la producción sea menor”.
Para los investigadores, esta situación puede deberse a distintas causas aún no determinadas con certeza: “Puede ser que una atmósfera más caliente genera una mayor demanda de agua de los mallines, que al tener igual o menos agua que antes se quedan sin combustible antes de tiempo; la otra es que además de eso se puede estar dando en algunos casos un sobre pastoreo, que a lo largo de 20 años se traduce en menor producción”.
Irisarri reveló que para evaluar qué esta pasando, trabajan directamente con productores, comparando mallines que tienen descansos y mallines con pastoreo continuo. “Parte de nuestra experiencia nos está mostrando que darles descanso a los mallines, sobre todo en el invierno porque es el momento más complejo para el pisoteo, es beneficioso. No logramos más producción, pero sí que no baje, que se mantenga”.
La ganadería patagónica ovina depende mucho de los mallines, de ahí su importancia
“Si un productor necesita 100 vacas para vivir y su mallín produce cada vez menos, para sostener las 100 vacas presiona cada vez más sobre ese recurso y así se genera una especie de círculo vicioso del que cuesta salir”, graficó el investigador.
El desafío que viene
El equipo hace 5 años está trabajando con prácticas de fertilización en los mallines para mejorar su producción. Es una tecnología de mayor costo, por lo que hay que saber qué destino se le dará a esa producción extra, para obtener un mejor retorno.
“La ganadería patagónica ovina depende mucho de los mallines y el primero que conoce muy bien su valor es el productor”, dijo Irrisarri. “Los productores que disponen de estos oasis en sus campos hacen grandes esfuerzos para preservar y mejorar su producción forrajera”, apuntó.
Pero “hay un condimento importante que no hay que olvidar, que son las condiciones económicas en las que se desarrolla la actividad, que a veces hacen que el ganadero aumente la carga a riesgo de degradarlos, porque resulta caro alambrarlos para hacer un manejo diferenciado”, cerró.
Leé más notas de Juan I. Martínez Dodda
Compartir esta noticia